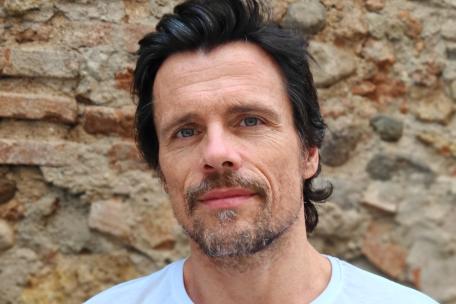Vanessa López: “Si pagamos precios desorbitados por los medicamentos, habrá menos recursos para invertir en médicos”
“Pusimos la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis en la agenda política española”.
¿La falta de acceso a los medicamentos es un problema que debería preocuparnos a todos?
Efectivamente, es algo que no solo afecta a personas en situación de extrema vulnerabilidad o migrantes irregulares. El sistema público de nuestro país se hace cargo del pago de los tratamientos más caros para un cáncer o una hepatitis C. Y el gasto farmacéutico hospitalario en los últimos cuatro años ha subido un 30%. Es una salvajada. Si pagamos precios desorbitados e injustificados por los medicamentos, habrá menos recursos para invertir en médicos e infraestructuras, y habrá listas de espera más largas. Además, muchos Gobiernos ya se ven en el dilema de financiar un fármaco u otro en función del precio, no de su eficacia. O de tener que decidir, como pasó con la hepatitis C, qué pacientes, de entre todos los que lo necesitan, pueden tener un tratamiento.
¿Un logro por el que sintáis un particular orgullo?
Pusimos la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis en la agenda política española. En su día jugamos un papel importante para que nuestro país aportara fondos a la lucha contra estas pandemias que causan millones de muertes cada año. Luego vino la crisis y una larga época de vaivenes políticos, pero fuimos perseverantes. Fruto de ese trabajo, en el que nos han apoyado organizaciones como MSF, logramos que el pasado septiembre el Gobierno anunciase la vuelta de España a un organismo clave como el Fondo Mundial.
¿Cómo garantizar que una farmacéutica que se ha beneficiado de inversión pública para investigar un medicamento lo venda luego a un precio justo?
Hay varias fórmulas. Una es poner condiciones para recibir subvenciones: que fijen precios asequibles, que no tengan el monopolio, que informen con transparencia de qué porcentaje de cada nuevo medicamento ha financiado la inversión pública, etc. Los precios que fijan las farmacéuticas son astronómicos y no corresponden con los costes reales de investigación y desarrollo. En el caso de la hepatitis C, Gilead cobra hasta 43.000 euros por el sofosbuvir, cuando las versiones genéricas se pueden comprar por menos de 75 euros. Gilead ha ganado 51.000 millones de euros en solo cinco años con este fármaco, a pesar de las múltiples subvenciones públicas que recibió para desarrollarlo.
A pesar de todos los esfuerzos, casi la mitad de los 37 millones de personas que viven con VIH en el mundo no tienen tratamiento. ¿Cómo es posible?
Las razones son muchas: conflictos armados, poblaciones excluidas, etc. Pero varias responden a cuestiones financieras: la mayor parte del dinero la aportan los países afectados y eso es muy loable, pero la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y los precios siguen siendo muy caros, sobre todo los de los medicamentos más nuevos y eficaces.
Por primera vez en una década se ha reducido la financiación internacional de los programas de VIH/sida. ¿Qué consecuencias puede tener?
Hemos conseguido reducir a la mitad el número de personas que mueren debido al VIH y, a día de hoy, hay 16 millones de personas en tratamiento y con una calidad de vida como la de cualquier persona que no tiene el virus. Pero si continúa esa tendencia a la baja, podemos echar por tierra todo lo conseguido.
-
Alfonso Bauluz: “Los periodistas palestinos nos han dado una lección de periodismo brutal a un coste humano tremendo”
-
Marcel Barrena: “La historia de la humanidad es una historia de migración”
-
Octavi Pujades: “Vivimos en una sociedad en la que damos muchas cosas por sentado”
-
José Luis Sastre: “No hemos perdido ni la capacidad de conmovernos, ni la humanidad”